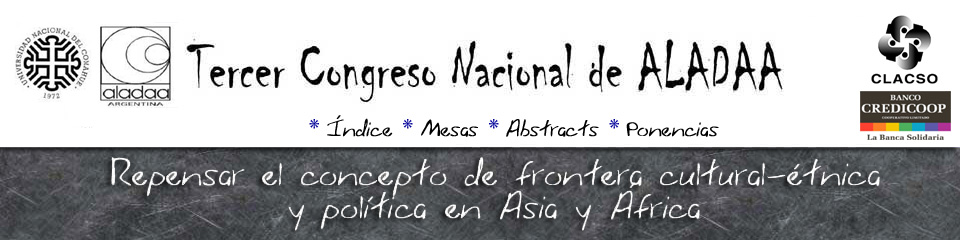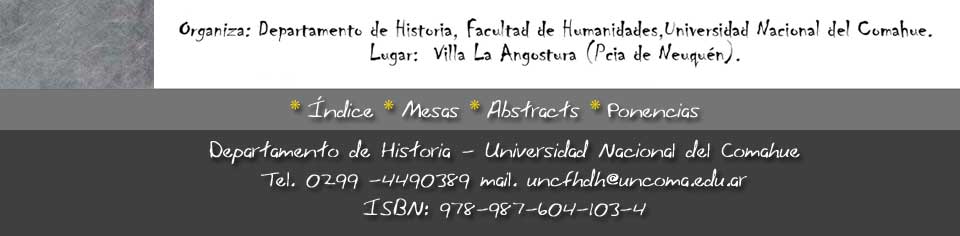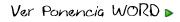
El individuo y el otro: miradas de la frontera egipcia en
la literatura del Reino Medio
Leila
Salem (UNLP)
Introducción:
una propuesta de trabajo
La literatura como expresión escrita se diferenció de los textos administrativos
y religiosos, que dogmatizaban la escritura y estipulaban
sus formas. La mayor libertad de expresión que posibilita
el texto literario nos es un recurso fundamental para comprender
como la sociedad egipcia se pensó a sí misma, asimismo fue
a través de la literatura que los egipcios enunciaron por
medio de diversos recursos estilísticos aquello que ideaban,
pensaban y sentían del mundo exterior, lo “otro”.
En el presente trabajo nos proponemos analizar las diversas miradas sobre
el “otro” y sobre la frontera étnica, cultural y política
en el Egipto del Reino Medio. Y cómo los egipcios pensaron
el mundo fuera y dentro de la frontera egipcia.
Por un lado el extranjero fue visto como caótico, ajeno a lo propio y como
potencial factor desequilibrante, mirada muy vinculadas
con las percepciones inscriptas en textos administrativos
y/o monumentales. Pero también esta interpretación ha sido
matizada por narraciones literarias – en comparación con
textos que no lo son- que dejan traslucir una visión sobre
el extranjero como cercano a lo egipcio; con posibilidades
de desarrollo personal del egipcio en tierras extranjeras,
marcándose principalmente las diferencias sobre la base
de la integración social y cultural. Dentro de este último
conjunto buscamos comprender la idea de la integración y
acción individual en contraposición de aquellos textos que
enfatizan la determinación divina.
Egipto y sus fronteras
El desarrollo de la cultura egipcia antigua se desenvolvió en un marco geográfico
bien delimitado por un territorio circunscripto y de difícil
acceso por parte de los extranjeros. Las valoraciones que
los egipcios tuvieron sobre el mundo interior y exterior
a sus fronteras geográficas estuvieron fuertemente marcadas
por esta característica.
Si bien proponemos centrarnos en el estudio de textos literarios, nos parece
enriquecedor incorporar el análisis algunos textos que no
son de corte netamente literario, pero que dan una interesante
visión sobre el mundo extranjero. Principalmente porque éstos se enfocan
en determinar la frontera física-natural- de Egipto, a diferencia
del texto literario que se centra más en una mirada sobre
que consecuencias puede generar el acercamiento del extranjero
a tierra egipcia (relacionadas con el caos), siendo que
su utilización estuvo vinculada a la legitimación de la
monarquía en el Reino Medio como mediadora y sustentadora
del orden.
Los textos escritos demuestran que “los egipcios estaban orgullosos de su
país, de su sociedad y de su sistema de convivencia. Ellos
eran los hombres por excelencia, la auténtica humanidad”
(Serrano Delgado, 1993, p. 18). Dentro de la frontera egipcia
el país se conceptualizaba como una dualidad tanto territorial
como ideológica. Vemos esto reflejado en las propias formas
de concebir el poder. Por ejemplo el monarca asumía su cargo
como Rey de Alto y Bajo Egipto, por lo cual llevaba la Doble
Corona, símbolo de unificación en su persona de las tierras
opuestas del Valle y el Delta, de lo fértil y lo desértico.
Hacia dentro de sus fronteras naturales los egipcios pensaron su sociedad
como una dualidad unida por una “justicia conectiva” (Assmann,
2005, p. 158) representada en Maat. Éste concepto
característico del Reino Medio, pero que hace eco a lo largo
de la historia del Antiguo Egipto, era aquel que “conectaba
a los hombres en una comunidad y da a sus acciones sentido
y dirección al hacer que el bien sea premiado y el mal castigado”,
conexiones que se vinculan el pasado en el acto de recordarlo,
traerlo hacia el hoy y crear el espacio en donde se desarrollan
todas las acciones sociales. (Assmann, 2005, pp. 158-161).
Maat fue el principio regente de la sociedad, pero en el imaginario
egipcio estaba siempre latente la posibilidad de que ese
equilibrio social y natural pudiera quebrarse. La experiencia
lo demostró por primera vez durante el Primer Periodo Intermedio
y así los textos lo recordaron. Por ejemplo las Admoniciones
de Ipuwer transmiten una imagen invertida de lo que
debe ser correcto: “…Mira los pobres se han convertido
en poseedores de riqueza. Aquel que no podía hacerse un
par de sandalias es un señor de bienes…” (Serrano Delgado,
1993, p. 80). También la Profecía de Neferty describe
una situación de caos que pronto llegará a Egipto: “…El
país está arruinado; se promulgan leyes contra su interés;
faltan objetos manufacturados; se está privado de aquello
que se encontraba (en otro tiempo). Lo que ha hecho es como
lo que (jamás) ha sido hecho. Se arrebatan al hombre sus
bienes, que son dados a aquél que es un extranjero…”
(Lefebvre, p. 118).
El extranjero- todos aquellos que no habían nacido en Egipto- se configuraba
como un elemento que traía consigo inestabilidad dentro
del territorio egipcio, su presencia en Egipto provocaba
el enredo y rotura de los hilos que mantenían unidos a la
sociedad con Maat. Desde esta perspectiva los extranjeros
eran considerados como hombres que desconocían las buenas
costumbres, eran un factor influyente y siempre amenazante
a provocar confusión.
Se hace hincapié en la idea de que el extranjero es desvalorizado y criticado
culturalmente cuando tiene el deseo de, o lo logra de hecho,
trascender la frontera adentro de la tierra egipcia. La
Profecía de Neferty dice al respecto: “…Un ave
de origen extranjero pondrá un huevo en las marismas del
Delta, después de que haya hecho (su) nido en las proximidades
de los hombres; los hombres le dejarán acercarse, en (su
ineptitud)…” (Lefebvre, 1982, p. 116). En este pasaje
los extranjeros- asiáticos- son el elemento que irrumpe
en Egipto y propulsa una época de terror y desorden para
la sociedad egipcia. Por lo tanto lo que pude deducirse
de los textos literarios que trasmiten una oposición de
territorio interno/ territorio eterno que corresponde cada
un determinada disposición y concepción del mundo. El primero
vinculado al orden el segundo relacionado con el caos, cuando
el “otro” entra a tierra egipcia el orden interno se ve
trastocado.
Algunos textos literarios que fueron elaborados a lo largo del Reino Medio enfocaron sus narraciones en la descripción
y recuerdo del pasado, principalmente en el Primer Periodo
Intermedio. Esta época significó un quiebre en la cosmovisión
egipcia del mundo vivido, pues se lo conmemora como un tiempo
caótico sin comparación con otro tiempo vivido y al cual
no se quiere regresar. En palabras de Assmann (1995, pp.
28-46; 2005, pp. 133-143) se codifica como elemento simbólico de la monarquía
que se hace la única responsable de poder garantizar la
continuación de tiempos de paz. Detrás de esta intención se encuentra
la misma base con la cual se pensó a la literatura en este
periodo: como parte integrante del proyecto de organización
del Estado.
A pesar que el extranjero era un elemento emergente del caos los egipcios
no se quedaron rezagados en su frontera interna, sino que
se pueden rastrear contactos con el exterior ya desde tiempos
muy tempranos, desde los inicios del Estado. Para el Reino
Antiguo contabilizamos un buen número de fuentes que nos
permiten conocer y analizar los contactos con grupos extranjeros.
Las relaciones con las poblaciones y territorios vecinos estaban marcadas
principalmente por la necesidad de acceder a materias primas
que no podían obtenerse de los recursos naturales del país,
como así también interferir en las rutas comerciales, para
reencausar e intercambiar
bienes en beneficio del Estado egipcio.
Las campañas que trascendían las fronteras implicaban la movilización de
grandes recursos no sólo económicos, sino también humanos.
Eran proezas que si se realizaban con éxito merecían el
reconocimiento del rey, y el funcionario que las había llevado
a cabo lo dejaba asentado en su biografía, como una hazaña
cumplida para el monarca. Por ejemplo en la Biografía
de Uni puede leerse: “…Su majestad me envió
a dirigir este ejército en cinco ocasiones, a fin de someter
la tierra de los ‘Habitantes de las Arenas’, cada ves que
ellos se rebelaron, con estas (mismas) tropas. Yo actué
de acuerdo con aquello por lo que su majestad me alabó fuera
de toda medida…” (Serrano Delgado, 1993, p. 170).
Uni como buen funcionario de la corona egipcia se jactaba de haber coordinado
las fuerzas para atacar a los extranjeros provenientes de
Nubia, de organizar una exitosa expedición hacia las canteras
nubias para traer el sarcófago para su rey Merenra, entre
otras actividades.
La importancia de un viaje al extranjero y su exitosa realización queda
expresada en el cuento El Náufrago. En este relato
se dibuja una imagen de cómo debieron ser la organización
de las expediciones hacia el exterior, tripulaciones de
hombres experimentados comandadas por altos jefes pertenecientes
a la corona egipcia.
La importancia del éxito es paralela
a la recompensación que los miembros de la expedición- y
en especial el capitán- obtendrán a su regreso a Egipto.
¿Cómo sino entender la profunda angustia que posee el comandante
de El Náufrago?: “…Escúchame, capitán, (pues)
soy alguien que no exagera. Lávate; vierte agua sobre tus
dedos. Responde a lo que te pregunten; háblale al rey (con)
el corazón en tu mano, responde sin titubear. El discurso
del hombre es lo que le salva; su palabra provoca compasión
hacia él…” (Galán, 1998, p. 35). La calidad en el uso
de la buena palabra será lo que lo ayude a sobrellevar el
momento en que se encuentre en la corte del faraón y deberá
explicar los motivos de su fracaso, por los cuales teme
ser castigado.
Por el contrario un regreso triunfal del exterior, con los objetivos comandados
cumplidos y superadas las expectativas del monarca, permite
lograr el ascenso de quienes han participado en ella. Es
lo que le ocurre al Náufrago: “…Una expedición hacia
la Residencia es lo que llevamos a cabo por el soberano.
Llegamos a la Residencia al segundo mes, como ella había
dicho. Yo me personé entonces antes el soberano y le presenté
las mercancías que había traído de la isla. Él dio gracias
a dios por mí delante de los magistrados de la tierra entera.
Fui nombrado asistente y conseguí doscientos dependientes…”
(Galán, 1998, p. 39).
¿Cuál era el mundo exterior que los egipcios frecuentaban? Uno de los centros
geográficos y ecológicos sobres los cuales la monarquía
puso toda su atención fue en la Baja como la Alta Nubia
(Kemp, 1985, p. 159). En la región se encontraban las principales
minas y canteras ubicadas tanto en el desierto oriental
como occidental de las cuales se obtenía principalmente
oro. Era éste un metal muy apreciado para el culto funerario,
como bien santuario y de prestigio. Si bien a lo largo del
Reino Antiguo- mejor atestiguado a partir de la dinastía
VI – Egipto establece vitales relaciones con la región Nubia,
será a partir del Reino Medio que la monarquía comenzará
una mayor planificación en el dominio del territorio. (Kemp,
1985, pp. 151-177; Serrano Delgado, p. 174).
La región asiática es el otro polo con el cual Egipto mantuvo importantes
contactos, nos referimos principalmente a la región de Siria-Palestina.
Por ejemplo pueden datarse fehacientemente para la dinastía
X conflictivas relaciones con el mundo asiático. Las Enseñanzas
para Merikara señalan al respecto: “…Construye,
pues, fortalezas en el Delta. El nombre de un hombre no
ha de empequeñecerse por lo que ha hecho, y una ciudad (bien)
asentada ni recibirá daño. Construye pues fortalezas para
ti, porque el enemigo ama la destrucción y las acciones
miserables. El (soberano) Het, justo de voz, ya estableció
en su enseñanza: ‘Aquel que permanece inmóvil ante el violento
es uno que daña las ofrendas’…” (Serrano Delgado, 1993,
p. 93). De todos modos se podría afirmar que “ya a comienzos
de la dinastía I los egipcios realizaron un intento de conquista
a gran escala en el Asia occidental” (Kemp, 1985, p. 179).
La Segunda Estela de Semneh es una de las tantas estelas erigidas
para marcar hasta donde llegaba el dominio egipcio sobre
tierra extranjera. En ella puede leerse la importancia de
establecer la frontera, controlarla y luchar a favor de
ella: “…Además, con respecto a todo hijo mío que perpetúe
esta frontera que ha establecido mi majestad, él es (verdaderamente)
mi hijo, nacido para mi majestad. La imagen del buen hijo
es (la de) un protector de su padre, que perpetúa la frontera
del que lo ha engendrado. Pero con respecto al que pierda
y no luche por ella, no es (verdaderamente) mi hijo, no
habrá nacido ciertamente para mí. Mi majestad ha hecho además
erigir una estatua de mi majestad en esta frontera que ha
hecho mi majestad, para que vosotros triunféis en ella,
para que vosotros luchéis por ella…” (Serrano Delgado,
1993, p. 174).
La frontera política se limitaba allí hasta donde llegaba el poder del faraón
(Galán, 1998, p. 72), por lo cual esta era una línea móvil.
Son frecuentes textos literarios- o estelas como la recientemente
citada- en los cuales se menciona el establecimiento de
murallas para marcar la frontera. Por ejemplo en la Primera
Estela de Semneh establece en “…Frontera meridional
hacha en el año 8 bajo la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto Khakaurá, dotado de vida por toda
la eternidad y para siempre, para impedir que la atraviese
ningún nubio hacia el norte, ya por tierra o por barco,
así como cualquier ganado de los nubios, excepto el nubio
que haya venido a comerciar a Iken o en calidad de emisario.
Que se haga todo el bien (posible) con ellos, pero sin permitir
que barco (alguno) de los nubios pase corriente abajo por
Heh, para siempre…” (Serrano Delgado, 1993, p. 173).
En el caso de La Profecía de Neferty se menciona: “…Serán construidos
los Muros del Príncipe- que viva próspero y sano- ya no
se permitirá ya que los Asiáticos bajen a Egipto…” (Lefebvre,
1982, p. 120). Y en el cuento de Sinuhé se menciona
también el establecimiento de murallas: “…Tomé dirección
río abajo y alcancé las Murallas del gobernante (en Wadi
Tumilat) construidas para detener a los nómadas, para aplastar
a los que rodean
por las dunas…” (Galán, 1998, pp. 83-84).
Fuera
de las fronteras egipcias
Con respecto a las relaciones con el mundo que se desarrollaba más allá
de las fronteras egipcias deben diferenciarse dos tipos
de interpretaciones. Por un lado las que representaban el
territorio en sí mimo, la tierra de donde se obtenían las
materias primas y se intercambian bienes. Por el otro las
poblaciones que vivían dentro de ese territorio, con las
cuales se establecieron relaciones más o menos conflictivas,
más o menos dominantes según la época y los objetivos con
los que se pautaban los contactos.
Que diferenciemos estos dos ejes de relación con el espacio exterior, no
implica que entre ellos haya existido una separación tajante,
por el contrario dentro del mundo pensado “persona” no siempre
se diferenciaba de “territorio”, pero en la literatura del
Reino Medio se nos han transmitido claras diferencias de
percepción de lo “otro”, de lo que está fuera de Egipto
con respecto al individuo y su territorio.
Con relación a las que hacen referencia al individuo (o grupos), transmiten
una valorización negativa. Como se analizaba en el apartado
anterior cuando el extranjero tiene la intención de entrar
a tierra egipcia, éste configura como amenaza.
El “otro” es visto como ser inferior y carente de
las costumbres de la alta cultura egipcia. Pero
en las bellas letras podemos vislumbrar una imagen
más pacífica y solidaria de las relaciones con el extranjero,
o si se quiere más matizada en este punto. Siendo que el extranjero ayuda al egipcio
a sobrevivir y adaptarse a espacios que no le son propios.
La conformación del esteriotipo de extranjero incluye también características
como hombres violentos y propensos a influenciar sobre la
ruptura del equilibrio social, natural y divino de la sociedad
egipcia. En esta configuración se vislumbra una clara intención
política por parte de la monarquía, pues es el rey quien
puede mantener en su control y dominar a los extranjeros.
Así la imagen del extranjero como latente elemento impulsador
de caos, es utilizada por el Estado para generar territorio
adentro dominio y cohesión social. Un ejemplo en este sentido
lo es La Profecía de Neferty: “…¡Regocijaos, hombres
de su tiempo! El hijo de un hombre (con aspiraciones) conseguirá
renombre por toda la eternidad. Aquellos que estaban inclinados
el mal y que meditaban acciones hostiles han callado sus
bocas por miedo a él. Los Asiáticos caerán por afecto al
terror que él inspira, los Timhu caerán ante su llama…”
(Lefebvre, 1982, p. 120)
Por ejemplo en las Enseñanzas para Merikara “…Ojalá vea yo un
bravo que lo copie, que supere lo que yo he hecho! Un heredero
miserable sería mi desgracia. Además debe decirse esto acerca
del extranjero; mira, el vil asiático es un miserable a
causa del lugar en que se halla. Tiene problemas con el
agua, dificultades con los árboles; sus caminos son múltiples
y malos a causa de las montañas. No habita en un solo lugar…
Combate desde los tiempos de Horus. No conquista, ni tampoco
es conquistado. No anuncia el día del combate, como un ladrón
que se precipita a los conspiradores… ” (Serrano Delgado,
1993, p. 93).
En el cuento de Sinuhé el protagonista es un alto funcionario de
la dinastía XII que huye de Egipto cuando se entera de las
intrigas palaciegas que llevaron a la muerte del faraón
Amenenhat. Sinuhé perturbado y guiado por su corazón emprende una huida de Egipto que le llevará
más de treinta años regresar a su país de origen. Cuando
logra regresar es recibido con todos los honores por la
corte puede leerse: “…Salí del salón de audiencias, los
príncipes dándome la mano. Marchamos juntos hacia las puertas
y fui conducido hasta la casa de un súbdito real. Había
allí distinciones, un baño y esponjas (?); había objetos
preciosos de palacio, telas de lino real, mirra y los mejores
ungüentos. En cada habitación estaban los oficiales del
rey que él quería, y cada sirviente en su puesto. Se me
quitaron años de encima, estaba afeitado (?) mi pelo peinado.
Entregué mi atavío de extranjero y ropas de beduino, y me
vestí con lino, me ungí con el mejor aceite, dormí sobre
una cama. Di la arena a quienes vivían en ella, el aceite
de palma a los que se untaban con él…” (Galán, 1998,
p. 95).
Este pasaje expresa la reconexión de Sinuhé con la tierra egipcia y sus
costumbres. Luego de vivir años en el extranjero y rodearse
de hábitos que no le eran propios, el baño representa despojarse
de ellas y retomar las buenas costumbres, como si fuera
un “baño de purificación”. La metáfora es muy clara es ese
sentido, el protagonista se despoja de sus antiguas ropas
que caracterizan a los hombres del desierto para volver
a sentir las fragancias y la suavidad de la vestimenta egipcia.
Se establecen pares de opuestos de lo que significa ser
egipcio y lo que no: ropas finas/ropas rústicas y ordinarias;
dormir sobre una cama/dormir sin una cama; limpio/sucio;
objetos preciosos/ objetos toscos.
La descripción del hombre extranjero- en principal referencia al hombre
asiático- destaca sus malas costumbres y se contrapone a
la imagen idealizada que la literatura transmite sobre las
tierras en donde ellos vivían- el territorio en sí mismo-
que siguen representaciones que se asemejan a la idea de
un paraíso terrenal. Como analizábamos los egipcios mantenían
continuos contactos con el mundo exterior en busca de las
materias primas que su territorio carecía, su se asemeja
al ideal de una tierra de abundancia.
Las tierras extranjeras daban la
posibilidad de acceder a recursos naturales, que crecían
sin la necesidad de la intervención del hombre, es la tierra
lo que maravilla por sí sola. En este sentido en el cuento
El Náufrago cuando el protagonista llega accidentalmente
a la isla este dice: “…Yo fui arrastrado a una isla por
las olas del mar. Pasé tres días solo, mi corazón como único
compañero; dormí en una choza de palos, abracé la sombra.
Entonces, estiré las piernas para ver qué era lo que podría
llevarme a la boca. Encontré higos y uvas, todo tipo de
verduras y frutas, higos de sicomoro maduros y verdes, pepinos
como si hubieran sido cultivados, peces y patos; no había
nada que no hubiese en su interior. Me aprovisioné y (hasta)
dejé en el suelo por ser demasiado sobre mis brazos…”
(Galán, 1998, p. 36). Tal es la abundancia que está todo
al alcance del Náufrago con tan solo estirar su mano.
En el relato la Serpiente tranquiliza al Náufrago anticipándole que una
embarcación lo rescatará y podrá regresare a Egipto, el
protagonista agradecido le promete las más suntuosas ofrendas
que a un dios se le puede brindar. Pero la Serpiente ríe
irónicamente, pues en su tierra todo es más que abundante,
queda demostrado en todo aquello que el Náufrago se lleva
de la Isla: “…Me ofreció un cargamento consistente en
mirra, óleo- hekenu, perfume-iudeneb, especia-khesayt, especia-tishepes,
pan shaas, pintura negra de ojos, colas de jirafas, grandes
terrones de incienso, colmillos de marfil, perros lebreles,
monos cercopitecos, bambinos, además de todo tipo de riquezas.
Todo ello lo cargué en el barco….” (Serrano Delgado,
1993, pp. 263-264).
Lo
cercano a Egipto
Algunos de los textos literarios del Reino Medio dirigen su mirada sobre
el extranjero- hombres y territorio- como mucho más próximo
al mundo egipcio. Al ser un espacio cercano el egipcio tiene
la oportunidad de poder “progresar” en tierra extranjera,
hacerse jefe de una población y su territorio. Asimismo
lo cercano se evidencia en la amabilidad que los naturales
de las tierras fuera de la frontera egipcia le brindan a
los egipcios, ellos son los extranjeros. El buen trato se
opone a otras visiones de intolerancia y violencia que son
también representadas en la literatura.
A pesar de éstas posibilidades reales de progreso, sobre el individuo quedan
atravesadas las diferencias de integración social y cultural
que marcan lo que es ser y no ser egipcio. Las primero son
las que refieren a las formas de acceso al poder, marcan
una distinción sustancial con lo que ocurre dentro del territorio
egipcio, la violencia es lo que prima en territorio extranjero,
la distinción del dios lo que domina en Egipto. En segundo
término el favoritismos del jefe de la tribu, con relación
a la carrera política que hace el funcionario en Egipto.
Todo hombre de Estado en primera y última instancia la lealtad
política se la debe a su rey, al faraón que representa durante
sus funciones.
En el cuento Sinuhé el protagonista emprende una huida, sin rumbo
planeado cuando siente morir el se reanima al escuchar “…los
balidos del ganado…” (Galán, 1998, p. 84), y
al visualizar “…a los asiáticos…” (Galán,
1998, p. 84). El jefe de este grupo reconoce a Sinuhé como
egipcio y le ofrece agua y leche para que recupere sus fuerzas
y continúe su camino. En un momento de desesperación son
los extranjeros los que salvan a Sinuhé, bien disímil esta
imagen a la concepción de hombres violentos y sin buenas
costumbres. Sinuhé reconoce positivamente ante el extranjero
“…Todo lo que hicieron por mi fue bueno…” (Galán,
1998, p. 84).
Luego de vagar un año y medio por tierras de Sirio-Palestina Sinuhé se encuentra
con el gobernador de Retenu, quien le asegura “…Serás
feliz junto a mi escucharás el lenguaje de Egipto...”.
El gobernador le brinda al protagonista lo mejor que tiene
a su alcance para que pueda desarrollar en tierras extranjeras
una buena vida. En más es porque Sinuhé es egipcio que se le brindan todos los
beneficios. Sinuhé al respecto relata “…Me puso a la
cabeza de sus hijos, me casó con su hija mayor, me dejó
que eligiera entre lo que había con él, en su tierra, haciendo
frontera con otra. Era una buena tierra, se llamaba Iraru,
no existía otra igual. Había higos en ella y uvas también;
era más rica en vino que en agua. Su miel era abundante,
su aceite cuantioso; todo tipo de frutas tenían sus árboles. Había cebada allí y también escandia,
los diversos tipos de ganado no tenían límite. Mucho fue
lo que me llegó por
amor a mi, habiéndome nombrado
gobernante de una tribu entre las de su tierra…”
(Galán, 1998, p. 87).
Es al gobernador de Retenu a quien Sinuhé le brinda su lealtad por permitirle
vivir en tierras que no le son naturales, es en última instancia
a quien le debe treinta años de vida. Para el funcionario
egipcio la fidelidad siempre es hacia la corona. Puede leerse
en esta perspectiva las Instrucciones de Lealtad: “…Combatid por su nombre; respetad
el juramento hecho por él. Absteneos de acciones malvadas.
El partidario del rey será un bienaventurado. Pero no habrá
tumba para el rebelde contra su majestad; su cuerpo será
arrojado a las aguas. No pongáis obstáculos a las recompensas
que da. Aclamad la Corona del Bajo Egipto, adorad la Corona
Blanca. Honrad al que lleva la Doble Corona…” (Serrano
Delgado, 1993, pp. 149-150).
Esto explica que Sinuhé no haya actuado en contra de Egipto por el contrario
es un nexo que conecta a las Dos Tierras y demuestra que
entre ellas pueden existir relaciones pacíficas. En la Residencia
no sé había dudado de que el protagonista haya sido un elemento
causante de los conflictos que rodearon la muerte del rey
Amenenhat I y mucho menos que haya buscado enfrentarse desde
el extranjero a la corona egipcia. Así se lo hace saber
el propio faraón a Sinuhé: “Tu has recorrido tierras
extranjeras, partiendo de Qedem a Retenu, una tierra entregándote
a otra, bajo el dictamen de tu propia voluntad. ¿Qué has
hecho para que se actúe contra ti? Tú no has conjurado,
para que tus palabras fueran reprendidas; no se ha oído
tu nombre mencionado, para que temieras represalias, no
has intervenido en el consejo de oficiales de modo que tu
discurso fuera reprimido. Esta idea se ha apoderado de tu
corazón, sin que estuviera en el mío contra ti”. (Galán,
1998, pp. 90-91).
En tierras extranjeras gracias a
la protección de un jefe de tribu y con sus favores y preferencias
Sinuhé accede a convertirse el mismo en jefe de sus tierras.
La misma condolencia y protección es la que le brinda la
Serpiente al Náufrago: “No temas, hombre. No palidezcas.
Has llegado a mí…” (Galán, 1998, p. 37).
A pesar de los buenos recibimientos la diferencia entre Egipto y el extranjero
reaparece nuevamente en el ámbito cultural. Fuera del territorio
egipcio Sinuhé debe validar su poder por medio de la lucha.
La violencia es la forma de acceso al poder que claramente
aparecía expresado en las Enseñanzas para Merikara.
Sinuhé concentró tanto poder que le fue disputado por un
campeón de Retenu, retándolo a una pelea cuerpo a cuerpo,
el victorioso ganaría las posesiones del otro. Sinuhé gana
y dice “…Le derribé con mi hacha y, sobre su espalda,
lancé un alarido mientras los cananeos chillaban… Me traje
entonces sus pertenencias, capturé su ganado. Lo que había
planeado hacerme se lo hice yo a él…” (Galán, 1998,
pp. 88-89).
La violencia siempre se estableció como propiedad característica extranjera,
que queda significativamente expresado en la Profecía
de Neferty. Neferty era un hombre sabio que conoce el
futuro. El sabio narra un periodo de confusión y trastorno
social, político, religioso y cultural. Si bien las causas parecen ser para
el propio Neferty interna a Egipto, se dice del extranjero:
“…Todas las cosas buenas se han ido y el país entero
está asumido en la miseria, a causa del alimento que es
tomado por los beduinos que recorren el país. Los enemigos
han aparecido en el este, los asiáticos han descendido a
Egipto. El palacio (?) estará en la miseria; nadie (lo)
socorrerá; ningún protector escuchará (?)…” (Lefebvre,
1982, pp. 116-117). La Profecía de Neferty también
recordaba un pasado caótico- quizás ambas narraciones refieren
al Primer Periodo Intermedio- y dice al respecto de los
extranjeros: “…Cada hombre lucha por su hermana y protege
su pellejo, ¿Son nubios? Entonces protegeremos, pues son
numerosos los combatientes para repeler a los arqueros ¿Son
habitantes de Timehy?...” (Lefebvre, 1982, p. 120).
La violencia como medio de permanencia en el poder y conquista de propiedad
se desconocen como formas políticas propias dentro del territorio
egipcio. Las relaciones sociales y culturales que eran correctas
fueron aquellas seguidas por la realeza, y la monarquía
proseguía lo que la divinidad determinaba para ella misma.
O por lo menos era la palabra del dios o del sabio lo que
establecía el futuro y justificaba el presente. Las acciones
quedaban sujetas a la voluntad del dios, a lo que la divinidad
determinaba para el hombre común, para el Estado y para
el mismo faraón.
En Egipto es el dios el que determina quién gobernará las Dos Tierras como
su hijo, principalmente concebido como “Hijo de Ra” (Quirke,
2003, p. 24-25)), no la violencia. En la Profecía de
Neferty el sabio anticipa en el corte del rey “…Pero
he aquí que surgirá del sur un rey, llamado Ameny, justificado.
Es el hijo de una mujer de Ta-sety, es un hijo del Alto
Egipto. Recibirá la corona blanca (del Alto Egipto) y llevará
la corona roja (del Bajo Egipto); unirá las Dos Poderosas
(coronas) y calmará a los dos señores con lo que ellos aman,
en (su) puño…” (Lefebvre, 1982, p. 120).
Dentro de la literatura del Reino Medio el ejemplo más claro de determinación
divina para acceder al poder quedó expresado en los dos
últimos cuentos del Papiro Westcar. En el cuarto
cuento como profecía el mago Djedi le anticipa al faraón
Keops que nacerán tres niños hijos de Ra que serán reyes
en Egipto. “…‘Es el mayor de los tres niños que está
en el vientre de Reddjedet quien te lo ha de traer’ […]Es
la mujer de un sacerdote de Ra, señor de Sakhebu, que está
en cinta de tres hijos de Ra, señor de Sakhebu; y ñel ha
dicho de ellos que ejercerán esta función bienhechora en
el país entero, y que el mayor de ellos sería Grande de
los Videntes… ” (Lefebvre, 1982, pp. 103-104). No hay
violencia, sólo la decisión del dios que sus hijos serán
quienes gobiernen las Dos Tierras.
La personalidad de Sinuhé sale a relucir en tierras extranjeras (Galán,
1998, p. 107), allí es donde el demuestra todas sus capacidades
como jefe, como hombre solidarios. Pero es constante el
deseo – siempre ineludible- de regresar a Egipto para allí tener su tumba.
A pesar de las riquezas de la tierra, del poder acumulado, de las victorias
obtenidas Sinuhé sentía su corazón sosegado. Sentía el cansancio
de la vejez en su cuerpo y solamente anhelaba una cosa:
volver Egipto para morir en su tierra de origen. Se pregunta
“…¿Qué hay más importante que mi cuerpo sea enterrado
en la tierra donde nací?...” (Galán, 1998, p. 89).
La estancia en tierras extranjeras es sentido por los protagonistas del
cuento del Náufrago y Sinuhé como un castigo de los dioses.
Para Sinuhé estar en Siria-Palestina es un castigo de dios.
El hombre egipcio no tiene control sobre su propio destino,
es el dios el que decide sobre el hombre, el corazón el
que rige la voluntad (Galán, 1998, p. 115). En el relato
puede leerse: “…Mi corazón se me salía del cuerpo y me
condujo por el camino de la huida. No fui implicado, no
s eme escupió. No se oyó ningún reproche, no se escuchó
mi nombre en boca del heraldo. No sé que me trajo hasta
esta tierra extranjera, fue como un designio de dios; como
se ve un hombre del delta en Elefantina, un hombre de los
cañaverales en Nubia…” Galán, 1998, pp. 84-85).
El Náufrago se ve atravesado en la misma situación que Sinuhé. El destino
lo ha llevado a perderse solo en una isla. Ambos se asemejan
en el deseo de morir en Egipto, ese destino también lo deciden
los dioses. Cuando la Serpiente le anticipa al Náufrago
“…Entonces un barco vendrá de (tu) hogar, cargado de
marinos a los que tu conoces. Volverás con ellos al hogar,
y morirás en tu ciudad. ¡Qué feliz es, en verdad, el que
puede contar lo que ha experimentado, una vez que las calamidades
han pasado!...” (Serrando Delgado, 1993, p. 263). Para
el Náufrago las palabras mas importantes han sido conocidas,
el sabe que a pasar de las circunstancias que está atravesando
regresará a Egipto, y allí tendrá su tumba.
La acción divina como determinación
del destino del hombre es homologa tanto dentro del territorio
de Egipto como en tierras extranjeras. Por lo general la
estancia en tierras extranjeras por causas no deseadas por
el individuo es vivido como un castigo del dios. Y prima
el deseo de volver siempre a tierra egipcia, aquí prima
la diferencia cultural que se desarrolla en cada territorio,
pues en el extranjero no hay tumba en la cual el cuerpo
pueda reposar para esperar la entrada a la vida en el Más
Allá.
A modo de conclusión
A través del análisis de diversos textos literarios datados en el Reino
Medio hemos podido analizar algunas de las miradas que los
egipcios tuvieron de su mundo exterior, de aquello que se
configuraba fuera de su frontera territorial. Los textos
no se dirigen todos en el mismo sentido de armar sobre el
extranjero una misma idea, sino que dependiendo la intencionalidad
del texto escrito, del sentido y el argumento se vislumbran
diferentes interpretaciones, algunas de las cuales aparecen
como paradójicas.
Se deduce de los textos literarios
que la frontera era una línea móvil que delimitaba hasta
donde llegaba el dominio interno de la monarquía. En un
plano material el Estado egipcio construyó murallas (Sinuhé
y La Profecía de Neferty) que buscaban frenar la
entrada del extranjero al país. Principalmente era de los
asiáticos que se quería impedir su paso. Cuando los textos
literarios- y algunos también elaborados por la burocracia
estatal- hacen referencia al extranjero que quiere entrar
a tierra egipcia, se lo caracteriza como enemigo.
La realeza egipcia transmitía hacia la sociedad la idea de que el “otro”
era un elemento siempre peligroso y a punto de asechar contra
el buen orden interno de la sociedad egipcia (La Profecía
de Neferty y Las Admoniciones de Ipuwer). Así
se decía que eran gentes incultas, de baja cultura con costumbres
desordenadas (Enseñanza para Merikara). Del extranjero
solamente podía esperarse caos. La construcción de esta
imagen proporcionaba a la monarquía una herramienta de propaganda
política que la justificaba en el poder. Al visualizarse
al extranjero que deseaba entrar en Egipto como elemento
desequilibrante y propiciador del caos, el objetivo último
de la realeza era garantizar la cohesión y el orden interno
en las Dos Tierras, siendo ella la única que podía hacerlo
(La Profecía de Neferty).
Si bien algunos textos apuntan a desacreditar la naturaleza cultural del
extranjero, en otras se marca la buena voluntad y solidaridad
que tienen con el egipcio cuando llega a sus tierras (Sinuhé
y El Náufrago). Pero lo que más valorizan los textos
literarios son las tierras en sí mismas, idealizándolas
en semejanza a un paraíso terrenal (Sinuhé y El
Náufrago). Eran muy comunes las expediciones en territorio
extranjero en búsqueda de materias primas foráneas o para
interceder en las rutas comerciales de diferente tipo de
bienes. En si mismas ellas representaban aquellos bienes
que la tierra egipcia no tenía, de ahí su valorización positiva.
Dentro del territorio extranjero el egipcio tenía posibilidad de dar a conocer
su personalidad y desarrollarse como individuo (Sinuhé).
Cuando se habla de diferencias entre el individuo egipcio
y el otro, están marcadas sobre la base cultural que cada
uno trae consigo. La diferencia más notable refiere a las
formas que uno y otro accede al poder (Sinuhé; La
Profecía de Neferty; los dos últimos cuentos del Papiro
Westcar). Si en el extranjero predomina la violencia,
en Egipto la predeterminación divina, tema que es argumento
central de algunas narraciones literarias del Reino Medio.
En ellas el rey legitima su presencia en el poder por ser
elegido del dios, como hijo en los dos últimos cuentos del
Papiro Westcar, como anuncio a futuro en la Profecía
de Neferty
Hay una constante que se evidencia en las estancias en tierras extranjeras,
ya sea las llegadas infortunas a tierras desconocidas (El
Náufrago) o guiados por el corazón ante una contienda
política (Sinuhé), siempre develan el deseo del egipcio
de volver a su tierra. Si se sale de Egipto es con el fin
de volver, especialmente el anhelo se dirige a ser enterrado
en Egipto. Pero el destino del hombre no es controlado por
él, sino son los dioses que deciden que ha de acontecerle.
La decisión del dios lo llevó hasta tierras extranjeras
y el dios lo sacará de la isla. Tanto para El Náufrago
como para Sinuhé son cuentos con “final feliz” en
este sentido. Ambos logran regresar a Egipto, construir
una tumba para su vida en el Más Allá.
Bibliografía
Assmann,
J. 1995. Egipto a la luz de una teoría pluralista de
la cultura. Akal, Madrid.
Assmann, J. 2005. Egipto: Historia
de un sentido. Abada Editores, Madrid.
Blackman, A.M y otros. 1932.
Middle Egyptian Stories. Textes de la première période intermediaire
et de la XI dynastie. Bibliotheca Aegyptiaca, Bruselas.
Barocas,
C. 1991. “Les contes du Papyrus Westcar”. En S, Schoske (ed.). Akten der Vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses.
Vol. 3. Helmut Buske Verlag, Hamburgo.
Blackman, A.M 1988. The Story of
King Keops and the Magicians. Transcribed from Papyrus
Westcar (Berlin Papyrus 3033). J.V. Books, Inglaterra.
Brunner-Traut,
E. 1965. Cuentos del Antiguo Egipto. EDAF, Madrid.
Cervelló
Autori, J. 1996. Egipto y África. Origen de la Civilización
y la Monarquía faraónicas en su contexto africano. Editorial
Ansa, Barcelona.
Daumas,
F. 1972. La civilización del Egipto faraónico. Editorial
Juventud, Barcelona.
Dodson,
A y Milton D. 2005. Las
familias reales del Antiguo Egipto. Oberon, Madrid.
Drioton, È y Vandier, J. 1983. Historia de Egipto. EUDEBA,
Buenos Aires.
Erman,
A. 1890. Die Märchen des Papyrus Westcar. Mittheilungen
aus den Orientalischen Sammlungen der Königlichen Museen.
W. Spemann, Berlín.
Erman, A.1927. The literature of
the Ancient Egyptians: poems, narratives, and manuals of
instruction, from the third ans second millennia B.C.
Methuen, Londres.
Galán,
J.M. 1998. Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo
Egipto. Centro Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid.
Günter
Burkard, H.J.T. 2007. Einführung
in die altägyptische literaturgeschichte. Altes und Mittleres
Reich.Vol. 1. Lit Verlag, Berlín.
Hornung, E. 1999. El Uno
y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad.
Trotta, Madrid.
Kemp,
B. 1985. “El Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Segundo
Periodo Intermedio (c.2686-1552 a.C.)”. En Trigger, B. G
y otros. Historia del Egipto Antiguo. Crítica, Barcelona.
Kemp,
B. 2004. El Antiguo Egipto. Anatomía de una civilización.
Crítica. Barcelona.
Lefebvre,
G. 1982. Romans
et contes égyptiennes de l´époque pharaonique, Adrien-Maisonneuve. Paris. Traducción de Serrano Delgado, J. M. 2003.
Mitos y cuentos egipcios de la época faraónica. Akal Oriente. Serie Egipto, Madrid.
Lichteim, M. 1973. Ancient Egyptian
Literature. A Book of Readings. The Old and Middle Kingdoms.
Vol 1. University of California Press, California.
López,
J. 2005. Cuentos y Fábulas del Antiguo Egipto. Editorial
Trotta, Barcelona.
Loprieno,
A. 1996. Ancient
Egyptian literature.
History and Foroms. E.J. Brill. Leiden, Nueva York,
Köln.
Moreno
García, J.C. 2004. Egipto en el Imperio Antiguo (2650-2150
a.C.) Bellaterra arqueología, Barcelona.
Parkinson, B 1998. The Tale of Sinuhe
and Other Ancient Egyptian Poems, 1940-1640 BC. Oxford
University Press, Oxford.
Posener, G. 1956. Litterature et
politique dans l´Egypte de la XIIe Dynastie. Fascicule
307 de “la Bibliotéque de l´Ecole des Hautes ëtudes”. Honoré
Champion, París.
Posener, G. 1963. “L´apport des textes litteraires
a la connaissance de l´histoire égyptienne“. En Donadoni,
S. Fonti indirette della Storia Egiziana. Roma
Quirke,
S. 2003. Ra, el dios del Sol. Oberon, Madrid.
Quirke, S. 2004. Egyptian literature
1800 BC, questions and readings. Golden House
Publications, Egyptology 2, Londres.
Salem,
L. 2008. “Papiro Westcar: Unidad de sentidos, Recuerdo y
legitimación del poder”. En prensa.
Sauneron, S 1998. The Priests of
Ancient Egypyt. Cornell
University Press, Ithaca y Londres.
Serrano
Delgado, J.M 1993. Textos para la Historia antigua de
Egipto. Ediciones Cátedra, Madrid.
Sethe,
K. 1959. Ägyptische Lesestücke zum gebrauch im akademischen
unterricht. Texte des Mitteren Reiches. Alemania.
Simpson,
W. K.1973. The
Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instrucciones,
and Poety. Vol. 1.Yale University Press, New
Haven y Londres.
Con relación a la diferencia cultural que separa a un
egipcio de un extranjero hay que prestar atención sobre
que tipo de fuente estamos teniendo a consideración, siendo
que las producidas por la burocracia estatal- en soportes
en piedra en grandes monumentos o estelas- son las que
mas tienden a presentar al hombre que habita las tierras
extranjeras (por ejemplo las Enseñanzas para Merikara)
como un ser inculto.
|